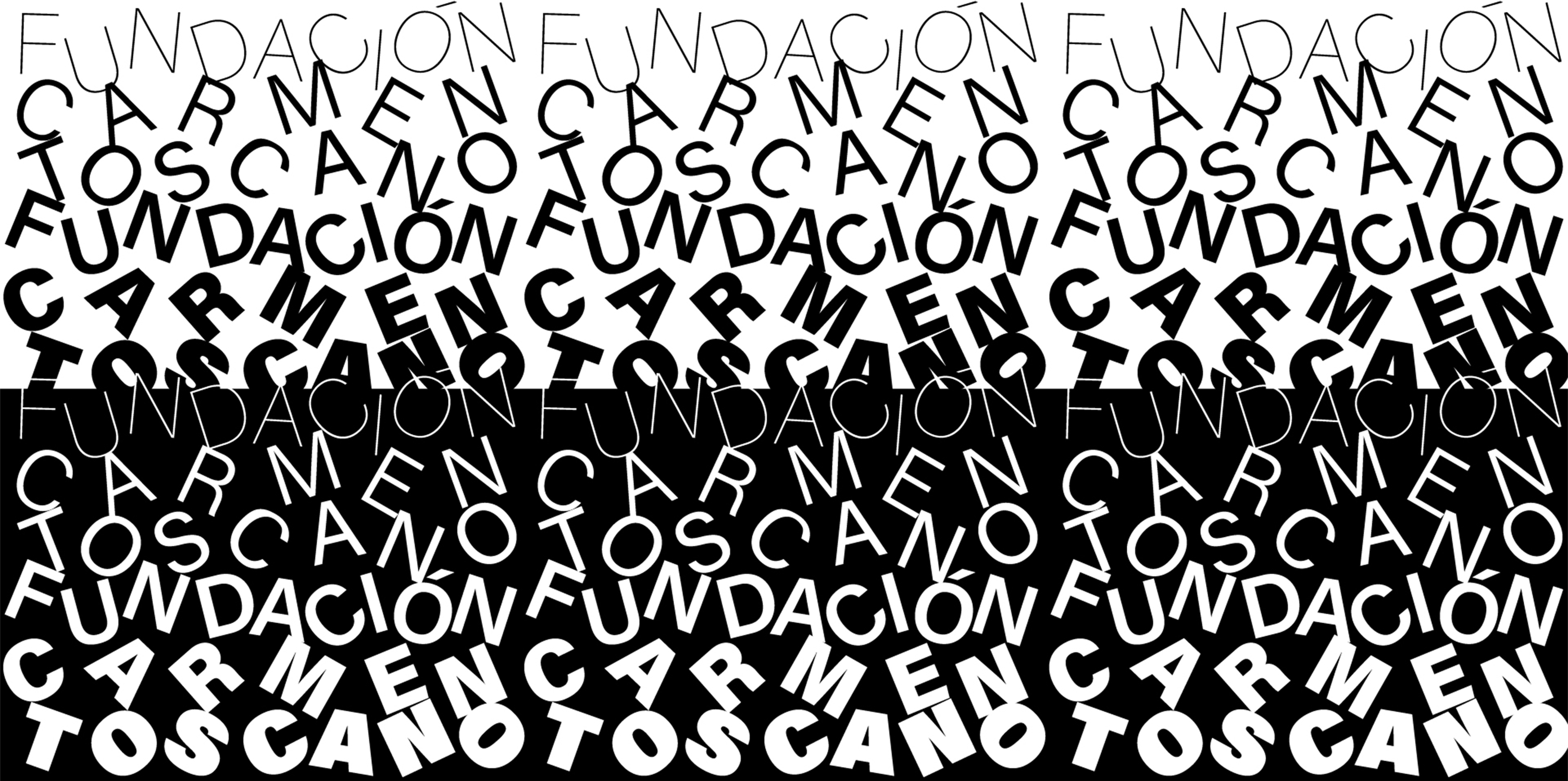La revolución mexicana fue uno de los primeros conflictos bélicos retratados extensamente por el cine. Un conjunto de camarógrafos entrenado en el periodo trashumante filmó los episodios de esta guerra desde mayo de 1911, cuando se tuvo noticia de las primeras revueltas contra el dictador Porfirio Díaz, hasta febrero de 1917, cuando terminó la etapa más violenta del conflicto al firmarse la constitución que dio al país nuevas normas políticas.
En ese periodo los cineastas mexicanos produjeron unas veinte películas de más de media hora de duración, así como un número indeterminado de cortos. Los documentales eran exhibidos a un público que se mostró muy interesado por conocer los acontecimientos políticos y militares recientes, al grado de que por primera vez se anunciaban producciones locales como cartel principal, desplazando a un segundo término a las cintas de ficción extranjeras; los cortos, en cambio, no se exhibieron en cines (a diferencia de otros países, en México aún no existían los noticieros), sino que fueron utilizados para proyecciones privadas dirigidas al ejército o al público asistente a reuniones de propaganda electoral.
Las películas tal y como fueron exhibidas originalmente no han llegado a nuestros días, pero sus imágenes contribuyeron decisivamente a la formación del imaginario nacional posrevolucionario, al ser incluidas muchas de sus escenas en recopilaciones históricas, cintas sonoras y programas televisivos que durante años reforzaron al discurso oficial sobre la revolución.
En cierto sentido, en sus primeras exhibiciones los documentales sirvieron como complemento informativo (o como sustituto, dado el alto grado de analfabetismo en el país) de la prensa; esto no era extraño, ya que desde los primeros tiempos del cine se habían filmado en México fiestas populares, corridas de toros y catástrofes como descarrilamientos, inundaciones y temblores, siguiendo la misma línea narrativa de los reportajes acompañados de fotos que aparecían en diarios y revistas.
Pero al mismo tiempo los documentales eran por su contenido obras propagandísticas parecidas a las que habían retratado elogiosamente a Porfirio Díaz en sus viajes (Fiestas presidenciales en Mérida, Enrique Rosas, 1906), en el lanzamiento de obras públicas (Inauguración del tráfico internacional en el istmo de Tehuantepec, Salvador Toscano, 1907) o en actos políticos (Entrevista Díaz-Taft, Hermanos Alva, 1909). Como sucede con frecuencia en este género, el carácter de propaganda de los documentales se ocultaba bajo la apariencia de una información objetiva e imparcial.
La mayoría de las películas narraba enfrentamientos locales centrados en una batalla, ubicados en puntos geográficos específicos y en el pasado inmediato; su atractivo se basaba en la rapidez y oportunidad con que transmitían una noticia sensacional. Pero hubo otras pocas, más ambiciosas, que retrataron procesos largos, que duraban incluso meses, con lo que ganaban en certidumbre y fuerza propagandística.
La palabra “revolución” que muchos de estos documentales incluían en el título significaba una insurrección contra el gobierno. Como éste cambió varias veces durante el periodo, se retrataron diferentes revoluciones. En ocasiones triunfaba la que se representaba, como la de Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz, pero otras veces era derrotada, como la de Pascual Orozco contra el mismo Madero. Y como la historia se narraba desde la perspectiva de uno de los bandos (usualmente el ganador), no era raro que su contenido no coincidiera puntualmente con la realidad.
Destacaban dos grupos temáticos, los enfrentamientos militares y las manifestaciones de victoria, éstas generalmente representadas con la entrada de un ejército a una ciudad en medio de grandes muestras de apoyo popular. En ambos casos se acostumbraba magnificar la figura del caudillo que encabezaba el grupo revolucionario.
Los autores de estos documentales no tenían intenciones de que fueran obras de agitación o de adoctrinamiento. Su propósito era retratar la imagen de un bando, y más aún, de un caudillo victorioso, del que no se distinguían principios, programas o ideas políticas. Mostraban así la cara más inmediata y superficial, aunque también la más llamativa, de los conflictos.
Sólo unos años después de que las luchas militares terminaron se pudo dejar hasta cierto punto de lado la propaganda para hacer cintas de recopilación histórica, en las que el concepto de revolución adquirió un mayor nivel de generalidad que el de cualquier revuelta local contra el gobierno.
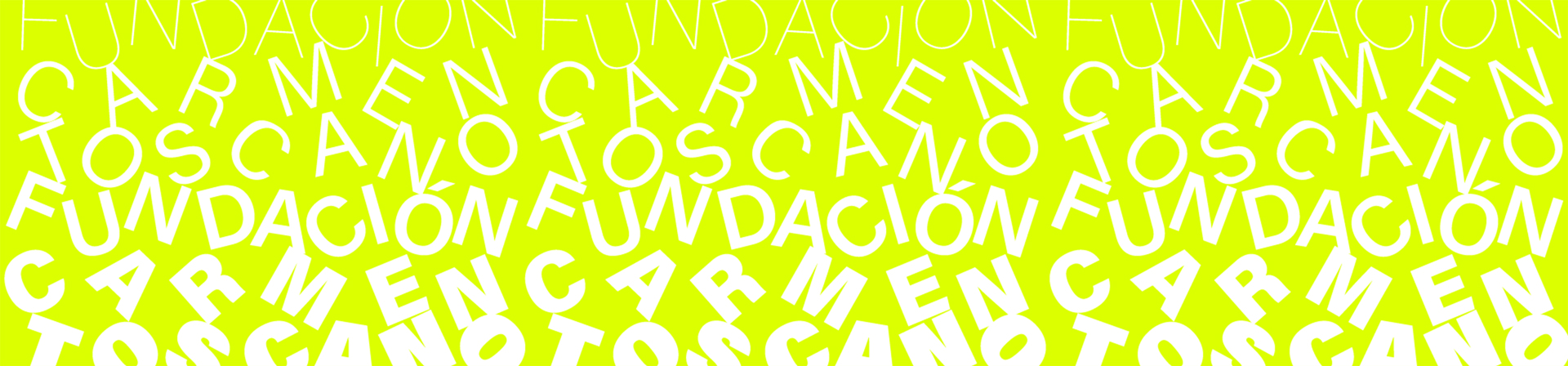
Por otra parte, la estructuración de estas películas en escenas que se sucedían de manera cronológica era muy conservadora desde el punto de vista estilístico comparada con la de las producciones extranjeras de ficción contemporáneas, dotadas de recursos como el montaje paralelo y los flashbacks que involucraban juegos con distintas dimensiones espaciales y temporales.
Los documentales, en su mayoría hechos por cineastas que no filmaron películas de argumento y algunos de los cuales habían aprendido el oficio en los orígenes mismos del cine, estaban compuestos por tomas “claras” (usualmente planos generales) dirigidas a cumplir con el requisito mínimo de los reportajes informativos, es decir, que los acontecimientos fueran inteligibles para el público.
En la época en que se filmaron estos documentales surgía en el mundo el sistema de estrellas y el público mexicano ya conocía los nombres de algunas actrices extranjeras, aunque todavía no podía saber los de los directores ni camarógrafos, que no se destacaban en los anuncios de los diarios ni en los créditos de las cintas. Pero dada la popularidad de los documentales de la revolución, desde entonces se sabía que uno de los más destacados cineastas mexicanos de esta corriente era Jesús H. Abitia.
Abitia nació en un pueblo del estado norteño de Chihuahua, en 1881, y pasó sus primeros años en el estado vecino de Sonora. Muy joven aún comenzó a aficionarse a la fotografía fija hasta alcanzar un dominio del oficio que en 1908 le permitió abrir el estudio-tienda Abitia Hermanos en Hermosillo, la capital de Sonora. Ahí se convirtió en un próspero pequeño comerciante que simpatizaba con las ideas anarquistas de los hermanos Flores Magón y después con las liberales de Francisco I. Madero, quien encabezó la revolución contra Porfirio Díaz.
Cuando Madero llegó a Hermosillo durante su gira electoral, en enero de 1910, Abitia lo recibió en su casa, razón por la cual se enemistó con los hombres fuertes del gobierno porfirista local y tuvo que exiliarse por un tiempo en los Estados Unidos. Y ahí, deslumbrado por la próspera industria norteamericana del cine, adquirió su primera cámara para hacer películas.
Al triunfo de la revolución maderista en 1911, Abitia se incorporó al nuevo gobierno sonorense, y permaneció en él hasta que, en febrero de 1913, ocurrió la rebelión de una fracción del ejército federal, encabezada por Victoriano Huerta, que condujo al asesinato del presidente Madero.
Ésta sorprendió a Abitia en Mazatlán, en la costa occidental (filmaba ahí las primeras películas de ficción mexicanas, que lamentablemente no se conservan), pero interesado en lo que sucedía en la capital hizo un viaje hasta ésta, donde tomó fotos de los daños en casas y monumentos ocurridos durante las revueltas militares.
Regresó entonces al norte y poco después se encontró en la frontera con Álvaro Obregón, antiguo condiscípulo suyo y ahora uno de los militares más destacados del constitucionalismo, movimiento revolucionario encabezado por Venustiano Carranza y dirigido a combatir al gobierno de Victoriano Huerta.
Obregón invitó a Abitia a unirse a la lucha pues –como escribió más adelante–, “ha sido un verdadero liberal y demócrata, y siempre ha demostrado la adhesión más completa a los principios revolucionarios”.
Así, el fotógrafo fue enrolado en la fracción de las fuerzas constitucionalistas denominada Cuerpo de Ejército del Noroeste. Por eso conoció a Carranza en el mismo 1913 en que éste llegó a Hermosillo, quien de inmediato reconoció en él a alguien que podía serle útil, aunque no en el terreno militar, sino en el de la propaganda.
El escritor Martín Luis Guzmán sugirió más adelante que este encuentro había sido un momento crucial para el desarrollo de la fotografía en México, pues “de entonces data la conciencia de su destino como actividad llamada a grandes cosas; de entonces el empuje, pronto crecido, luego en auge, de su desenvolvimiento económico.
Porque don Venustiano cultivó a partir de allí tan tenaz y arrolladora inclinación a prodigarse en efigie, que su sonrisa bonachona y el brillo de sus espejuelos vinieron a ser en poco tiempo, para el agosto de los fotógrafos, verdadera alondra de luz: de luz áurea y tintineante. Miles de pesos importaban en Hermosillo las cuentas de retratos de la Primera Jefatura (…) Y esto mismo, importante ya, no habría de ser sino el comienzo de la era fotográfica, pues luego, no contentos con la imagen estática del Primer Jefe, los supremos directores de la revolución recurrirían a la cinemática.”
Es posible, como afirma Guzmán, que el interés de Carranza por retratarse apoyara el desarrollo de las industrias fotográfica y del cine, pero esto no parece haber sucedido en gran escala; lo más probable es que sólo sirviera a unos pocos negocios particulares, como el de Abitia.
Sea como sea, Carranza, siguiendo una arraigada costumbre de la época, le regaló una imagen suya firmada y dedicada; la dedicatoria era halagüeña, pues el primer jefe de la revolución se refería a él llamándolo “fotógrafo constitucionalista”.
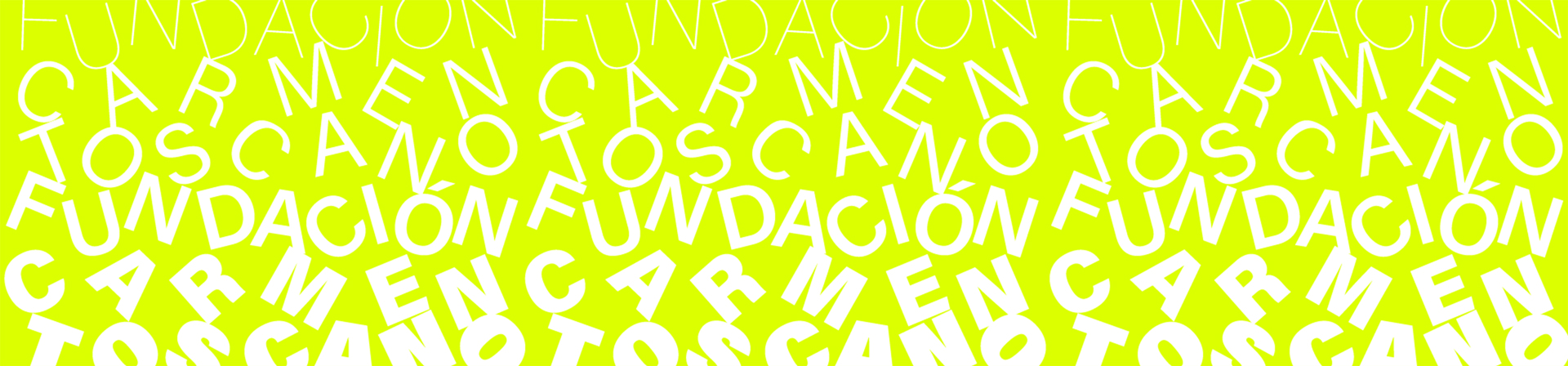
Una de las actividades de Abitia en el Cuerpo de Ejército del Noroeste fue la toma de series de postales. La revolución había dado impulso a esta vertiente practicada eventualmente en México por los fotógrafos desde principios de siglo. Uno de los episodios previos al estallido de la guerra, el levantamiento y la posterior represión militar en la mina de Cananea, Sonora, en 1908, fue narrado en una serie de postales por un fotógrafo norteamericano; de ahí en adelante, todos los hechos de armas fronterizos o en los que estuviera involucrada la armada norteamericana (la toma de Ciudad Juárez por las fuerzas de Madero en 1911, la ocupación de Veracruz en 1914, el ataque de Pancho Villa a Columbus en 1916), suscitaron ediciones de series de postales de las que se tiraban miles de ejemplares.
Probablemente el ejemplo de los fotógrafos norteamericanos inspiró a Abitia a hacer un registro de la revolución contra Huerta. Éste comenzó a partir de abril de 1913 con la Campaña del Norte, durante la cual las fuerzas constitucionalistas batieron a los federales en Sonora y de la que Abitia hizo por lo menos 60 postales, y siguió con la Campaña del Noroeste, durante 1914, que condujo a las fuerzas de Obregón hasta la ciudad de México, trayectoria descrita por Abitia en por lo menos 200 postales, en dos series distintas.
Este registro del avance victorioso de las fuerzas obregonistas estaba dirigido principalmente al propio ejército, a los mandos y soldados que a través de esas imágenes recordarían las hazañas realizadas y los lugares recorridos. Seguramente por eso el eje conductor de las postales no era la persona del general Obregón, quien sólo aparecía en unas cuantas imágenes, sino la campaña misma, descrita a través de los hechos de guerra, los campamentos, los soldados, las armas, los paisajes.
La serie incluyó un grupo de fotografías de un aparato, el biplano Sonora, retratado desde el embalaje de piezas para importarlas y su posterior construcción en Hermosillo, hasta que, luego de servir para varios ataques, cayó desde una altura de cincuenta metros cerca de Mazatlán.
El piloto, capitán Gustavo Salinas, salvó la vida, pero el avión quedó destruido. De entrada era llamativo este grupo de fotos por centrarse en un artefacto inusual (apenas un par de años antes se habían visto los primeros aviones en México), pero más adelante cobró mayor significación porque durante los vuelos en que estuvo involucrado el biplano se realizó, según se dice, el primer bombardeo aéreo de la historia.
Otra postal de esta serie, la que retrataba al cañón Zaragoza con el que se había hundido un barco federal cerca de la isla de la Piedra en Mazatlán, tuvo una curiosa secuela. Cuando los constitucionalistas tomaron Guadalajara, Obregón pidió a Abitia que diseñara nuevos billetes que se convertirían en la moneda de su ejército. Abitia puso manos a la obra e incorporó al frente de éstos un grabado inspirado en una foto que había hecho a Madero en enero de 1910 cuando, durante la gira de propaganda electoral, lo recibió en su casa de Hermosillo. Y al reverso puso un grabado copiado de la postal del Zaragoza. Las imágenes sintetizaban la idea de que las fuerzas del constitucionalismo derrotarían con las armas a cualquier enemigo de los ideales de Madero, de los cuales se asumían como herederas.
El que Abitia se incorporara a un ejército rebelde para hacer fotografías propagandísticas no era un fenómeno extraño en la época. Otros también tomaban elocuentes imágenes para popularizar las causas de diferentes caudillos, o bien para aprovechar comercialmente, como algunos fotógrafos norteamericanos, el sensacionalismo de la guerra. Lo característico de Abitia fue que trabajara al mismo tiempo en los medios de la fotografía y el cine, porque además de hacer las imágenes que se convirtieron en postales, tomó una gran cantidad de escenas que más adelante editó como un documental de largometraje.
Desgraciadamente no tenemos mucha información sobre esa película que, como todos los documentales de la revolución, se ha perdido en su forma original. Sabemos que comenzó a tomarla cuando inició la Campaña del Noroeste y que reveló los negativos y dio inicio a su edición en la ciudad de México, una vez que las fuerzas combinadas de Obregón y Pablo González tomaron la capital para el constitucionalismo en agosto de 1914.
Es probable que una primera versión de la cinta fuera, como las series de postales de las campañas militares, la mera descripción cronológica del proceso victorioso que había llevado a los obregonistas del norte de la república hasta la capital. Las campañas habían sido un éxito, por lo que la narración podía ser muy simple: para tener impacto propagandístico, Abitia no tenía más que exponer paso a paso el imbatible avance del constitucionalismo alternando las escenas –como en los documentales de los hermanos Alva, Enrique Rosas, Salvador Toscano y otros cineastas contemporáneos–, con intertítulos que las explicaban y en los que se incluía de manera muy clara propaganda facciosa.
Pero también es posible que, de la misma manera en que había hecho el emblema revolucionario del billete agregando al cañón constitucionalista la imagen del presidente sacrificado Francisco I. Madero, Abitia sumara a la cinta escenas del periodo previo (conseguidas en el mercado local de películas) para, al establecer un vínculo con un pasado prestigioso, otorgar mayor legitimidad a las luchas del constitucionalismo.
Fuera como fuera, el cineasta no pudo editar su película en México al ocurrir algo inesperado. Una vez derrotadas las fuerzas federales de Victoriano Huerta, las circunstancias cambiaron al romperse las hostilidades entre dos bandos de la revolución. El gobierno del presidente Carranza, acosado por las fuerzas de los convencionistas encabezadas por Pancho Villa y Emiliano Zapata, tuvo que salir de la capital para instalarse en Veracruz.
A pesar de que por estos motivos la película ya no tendría la fuerza de representar un proceso victorioso terminado, Abitia no podía desaprovechar el impacto propagandístico de sus materiales y en diciembre de 1914 exhibió en Veracruz una primera versión de su cinta, titulada Marcha del ejército constitucionalista por diversas poblaciones de la república y sus entradas a Guadalajara y México y el viaje del señor Carranza hasta su llegada a esta ciudad. El título sugiere que se trataba de una obra en proceso, pues no era lógico esperar que las fuerzas de Carranza se quedaran replegadas en Veracruz durante mucho tiempo. Es decir, el final de la historia, de alguna manera, quedaba indecidido, abierto.
El cineasta viajó poco después a La Habana, Cuba, y al regresar a México, en una breve escala en el estado de Yucatán, exhibió una nueva versión de la cinta bajo el título de: La campaña constitucionalista. Un periodista yucateco mencionó algunas de sus escenas, pero consideró inconveniente citar “todos los lugares, todos los detalles que vemos en esta cinta”, de la que por otra parte opinaba que era “una de las más notables de cuantas se han exhibido en Mérida”. Esta parquedad es lamentable porque, como ya he dicho, la película se perdió bajo la forma en que fue exhibida, y ni siquiera se conservan programas impresos, como sucede con otros documentales de la revolución, que nos permitan reconstruir su estructura.
Pero es obvio por las partes destacadas en la crónica que la narración no terminaba con la toma de la ciudad de México (que habría hecho la descripción completa de un ciclo), sino que la campaña constitucionalista se había alargado hasta los inciertos tiempos del presente. Ahora los enemigos eran villistas en lugar de federales huertistas, pero Abitia estaba decidido a mostrar que el constitucionalismo obtendría la victoria sobre sus enemigos, cualesquiera que éstos fuesen.
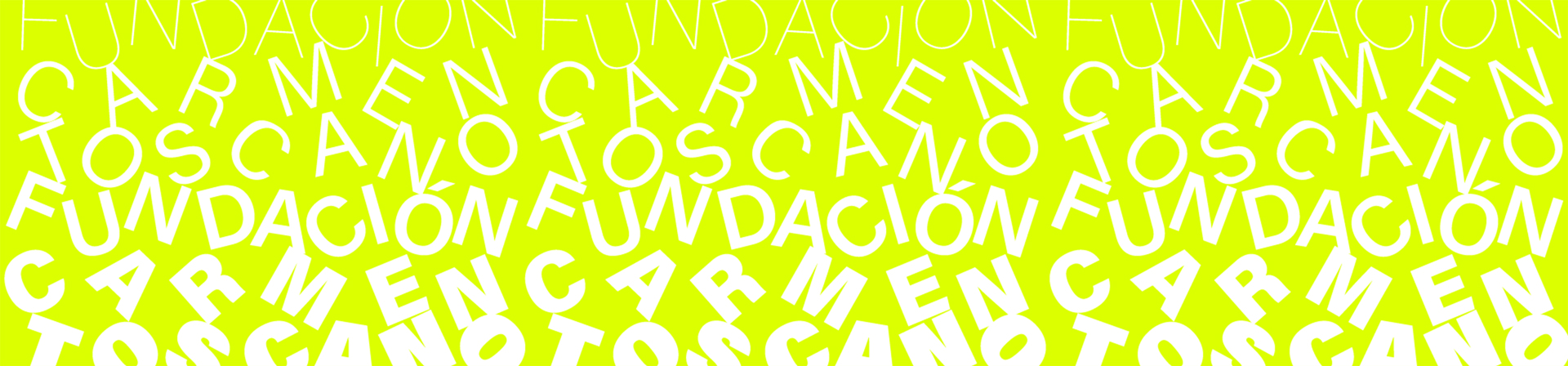
La campaña continuaba y Abitia, sumado otra vez al ejército de Obregón, filmó sus evoluciones contra los villistas, al mismo tiempo que trabajaba en una nueva serie de postales. En la batalla de La Trinidad (mayo de 1915), una granada explotó a sus pies, pero su equipo cinematográfico le salvó la vida recibiendo la metralla. Por eso Obregón, quien pocos días después perdería un brazo en un percance similar, hizo el reconocimiento explícito de este propagandista de su causa, “quien con mucho arrojo y en circunstancias verdaderamente peligrosas se dedicaba a tomar vistas cinematográficas de los combates”.
Es posible que Abitia editara una nueva versión de la cinta agregando los episodios que llevaron a la derrota de los convencionistas y al triunfo final del constitucionalismo, para mostrar, ahora sí, un proceso victorioso terminado, que en este caso hubiera sido el proceso victorioso por antonomasia, ya que los constitucionalistas no volverían a perder el poder. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen datos de que se haya exhibido en México, durante la revolución, un nuevo montaje suyo.
La principal fuente de imágenes en movimiento producidas por Abitia que actualmente es accesible es Epopeyas de la revolución, editada por Gustavo Carrero en 1961, sólo unos meses después de la muerte del cineasta. Se trata de una cinta sonora que cuenta el desarrollo de la revolución maderista y constitucionalista, y cuya parte más destacada son las tomas hechas entre 1913 y 1917. La película fue tal vez producida pensando en su utilidad para la formación de soldados, obreros y campesinos en exhibiciones privadas, en las que se exaltara la ideología del régimen surgido de la revolución que se consolidó en el poder a fines de los años veinte.
Aunque Epopeyas de la revolución no conserva la estructura ni el ritmo de montaje originales, pues las escenas sirven para ilustrar un guión moderno leído en off, sí permite apreciar la fuerza de las imágenes de Abitia. Vemos en ella a las figuras de Carranza, Obregón y otros jefes dirigiendo acciones en el campo de batalla; vemos impactantes escenas de guerra: tropas al asalto, trenes descarrilados, cañones en acción, fusilamientos, cadáveres enterrados en fosas comunes, miembros amputados, así como grupos desfilando victoriosamente por las ciudades conquistadas; vemos indios yaquis combatiendo con arcos y flechas junto a barcos, trenes y aviones, y vemos, en fin, diversos paisajes campestres y urbanos.
El sentido de Epopeyas de la revolución es evidentemente pro-constitucionalista, y aunque hay unas pocas tomas de Villa y Zapata, son utilizadas –seguramente como lo hubiera hecho el propio Abitia– para exaltar por contraste a Carranza y Obregón. Tal vez las imágenes más poderosas en un sentido propagandístico son las que muestran a este último a caballo, dispuesto a continuar la lucha una vez que ha quedado manco después de la batalla de Celaya.
El montaje es rudimentario pero las imágenes de Abitia dan movimiento a la película y la hacen interesante por su variedad formal: hay tomas desde trenes y edificios, multitudes filmadas desde distintos ángulos, planos cercanos de batallas, diversos movimientos de cámara, y una curiosa escena en la que se ve a Carranza y Obregón ir y venir apaciblemente por una sala del Castillo de Chapultepec una vez terminadas las luchas. También hay grandes planos generales en los que se ven evoluciones del ejército y que recuerdan a escenas filmadas en la misma época por Griffith.
Lo único que extraña un espectador contemporáneo –y que de hecho casi ningún documentalista mexicano utilizaba en la época– es el acercamiento a los rostros; pero esto se compensa con una impactante toma cercana de la mano cercenada de Obregón. En las imágenes conservadas destaca, por otra parte, la belleza con que se representan los monumentos y las calles de diferentes ciudades, lo que recuerda que el cineasta fue también un exitoso fotógrafo.
Abitia no parece haber pensado en el cine como un complemento de la fotografía (o viceversa), sino más bien que ambos medios reforzaban un mismo mensaje. Y es que las postales y las películas estaban dirigidas a diferentes públicos. Mientras que el cine se orientaba hacia un espectador masivo, no necesariamente convencido de las virtudes del constitucionalismo, y sobre el que había que incidir a través de imágenes que mostraran la fuerza de esa causa, los consumidores de postales eran probablemente –como he sugerido antes– los soldados y mandos del propio ejército, que a través de ellas recordaban hechos castrenses, reforzaban convicciones, se demostraban a sí mismos –o se lo contaban a familiares y amigos– su valor.
Por otra parte, el mensaje tenía que repetirse porque a pesar de su publicación en series, las postales no podían suplir la narración estructurada de una película debido a su mismo consumo como piezas individuales. De cualquier forma, sería muy interesante hacer un análisis detallado de las relaciones entre las imágenes en movimiento y las fijas, que tal vez serviría, entre otras cosas, para establecer la estructura de la película perdida.
Los fragmentos cinematográficos y las postales que se conocen dan fe del profesionalismo de Abitia y de su interés por la composición bella, el encuadre novedoso, la experimentación formal. Por eso estas obras, creadas originalmente con una intención propagandística que las volvía en principio efímeras, se han convertido con el paso del tiempo no sólo en una fuente importante para el conocimiento de uno de los periodos cruciales de la historia moderna de México, sino también en el testimonio de un auténtico artista de las cámaras que aún espera el momento de su revaloración.